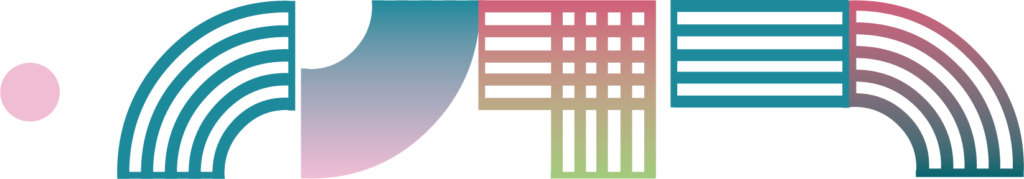
Viajar con alguien es la disposición entera de ser leído como un libro. Me gusta la intimidad que se genera a cada paso en lugares desconocidos. Todas las aventuras son como portales en nuestra experiencia con el otro: subir a un taxi sin conocer siquiera la dirección de nuestro destino y reír a carcajadas, los secretos que necesitan un cómplice salen a la luz bajo el sopor de noches calurosas y vino: las historias que queremos que nunca sean contadas, se convierten en confesiones que nadan entre risas y llanto.
Estamos hechos de claroscuros. Al descubrir un nuevo café, de pronto, como en un estallido, nuestros demonios, esos que están siempre contenidos en casa, le explotan en la cara al otro y la complicidad crece. ¿Quién si no nosotras para desayunar a orillas del río Sena? mejor bienvenida a París no pudimos tener entre tartines y café para reponernos del viaje en tren.
Nuestro mutuo entendimiento se abraza mientras nos mecemos en las hamacas en tardes calurosas, en donde nuestra mayor responsabilidad es vivir el presente.
Nos reconocemos cuando nuestros cuerpos expiden los mismos olores, ¿acaso es nuestro humor lo que nos hace iguales?
Pactos silenciosos mientras constatamos la fuerza o la locura de ese Otro: sólo tú caminaste durante horas con un pie roto por las calles de la Habana y la Gran Manzana; después en el silencio de la noche aliviaste todo el dolor con hielos en la tina del hotel.
Es en la mirada de nuestros acompañantes en donde suceden los milagros del alma y no en esas tierras que no nos pertenecen aunque las hayamos pisado antes. Aunque a veces esos milagros se materializan y las cortinas se abren para poder ver el mar. Son esos instantes en donde nos descubrimos y nuestro amor crece. Me emociona por fin haber llegado a esos páramos idealizados. Y en cambio, todos estos vastos universos que son ellas, y que soy yo misma, significan mucho más que el Coliseo en soledad.


